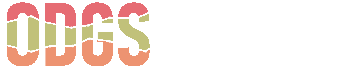|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Por: Yonni Aguilar – observatoriociidh@gmail.com
Imagina tener una herramienta que te permite exponer irregularidades al instante, llegar a miles de personas en cuestión de segundos y exigir rendición de cuentas. Para las juventudes en Guatemala, las redes sociales se han convertido en esa poderosa arma contra la corrupción judicial. Publicaciones en X (antes Twitter), videos en TikTok, hilos en Facebook e historias en Instagram no solo documentan actos de impunidad, sino que también nombran a jueces o magistrados cuestionados y movilizan a la opinión pública.
Sin embargo, este activismo digital tiene una cara oscura y peligrosa: el creciente riesgo de criminalización, ahora exploramos como es que las juventudes guatemaltecas utilizan las plataformas digitales para desafiar la corrupción en el sistema de justicia, y por qué sus voces se enfrentan cada vez más a represalias legales injustas, un fenómeno que refleja la tensión entre el derecho a la libre expresión y la resistencia de estructuras de poder opacas.
Estos espacios digitales se han convertido en el nuevo campo de batalla en donde la frustración ante la lentitud de los canales formales y la percepción de captura de instituciones clave ha llevado a una generación digitalmente conectada a tomar las redes sociales como una trinchera de lucha. No se trata solo de compartir noticias; es documentación en tiempo real, creación de narrativas alternativas y organización colectiva.
Para esto las juventudes utilizan una diversidad de plataformas predominantes las que son utilizadas de forma estratégica con el objetivo de contrarrestar la narrativa de los sectores de poder y estructuras pro-impunidad, como:
- X (Twitter): Permite conectar con periodistas y organizaciones internacionales, es el epicentro para denuncias concretas, hilos explicativos, señalamientos a funcionarios y coordinación rápida usando hashtags como #JusticiaGT o #CorrupciónJudicial. El uso de X es más de uso o incidencia política.
- TikTok e Instagram Reels: Utilizan formatos cortos de video para explicar casos complejos de corrupción judicial de forma creativa (infografías animadas, testimonios con filtros que protegen la identidad), logrando viralizar temas que los medios tradicionales podrían ignorar.
- Facebook: Grupos cerrados y páginas públicas funcionan como archivos de información, espacios de discusión profunda y para compartir documentos escaneados (sentencias cuestionadas, nombramientos sospechosos).
- Apps de Mensajería (WhatsApp, Telegram): Son cruciales para la coordinación segura (aunque no infalible) entre colectivos, alertas rápidas sobre represalias y compartir evidencia sensible antes de hacerla pública.
Todas y cada una de ellas busca la creación, ampliación, fortalecimiento y sostenibilidad de redes articuladas en todo el territorio nacional.
Comparación de Plataformas de Redes Sociales

Fuente: Elaboración propia
El uso de esta tecnología tiene un alcance que va más allá de la denuncia si no una serie de acciones o múltiples objetivos clave como:

Fuente: Elaboración propia
Pero el uso de esta tecnología tiene, en el caso de Guatemala tiene con grandes retos que profundizan las brechas digitales que en nuestro país silencian voces, sin embargo, este activismo digital no es accesible para todas las juventudes guatemaltecas.
Según el Banco Mundial (2023), reportó que solo el 45% de la población rural en Guatemala tiene acceso a internet, y el analfabetismo digital afecta desproporcionadamente a mujeres indígenas, comunidades marginadas y zonas con pobreza extrema.
El portal DataReportal[1], indica que a principios de 2025, nuestro país contaba con “20.4 millones de conexiones móviles activas, cifra que equivale al 110% de la población total. Sin embargo, cabe destacar que algunas de estas conexiones podrían incluir únicamente servicios como voz y SMS, y otras podrían no tener acceso a internet.”
El informe continúa indicando “Pero estas cifras de usuarios también sugieren que 7,28 millones de personas en Guatemala no usaban internet a principios de 2025, lo que indica que el 39,2 por ciento de la población permanecía “desconectada” a principios de año.” Esto quiere decir que 4 de cada 10 personas no tiene acceso a internet en Guatemala.
Mientras que en el uso de redes sociales Guatemala inicio el 2025 con “10,4 millones de identidades de usuarios activos de redes sociales en Guatemala al mes de enero de 2025. Para poner en perspectiva, esta cifra equivalía al 56,1 por ciento de la población total de Guatemala a principios de 2025.”
Al respecto de estos 10,4 millones de usuarios “el 43,0 por ciento de las identidades de usuarios de redes sociales de Guatemala eran mujeres, mientras que el 57,0 por ciento eran hombres.”
Los datos anteriores aunque reflejen un alto uso de internet hay que recordar que 4 de cada 10 personas no tiene acceso, haciendo que estas brechas profundicen las desigualdades en la lucha contra la corrupción judicial provocando que:
- Casos locales quedan invisibles: Corrupción en juzgados o abusos de jueces en comunidades alejadas rara vez se viralizan, pues quienes los sufren carecen de herramientas o habilidades para documentarlos y denunciarlos en redes.
- La impunidad busca perpetrarse: Sin presión ciudadana digital, redes de corrupción operan con menos riesgo en territorios desconectados. Un juez corrupto en Huehuetenango o Alta Verapaz enfrenta menos escrutinio que uno en la ciudad capital.
- La narrativa se centraliza: La conversación sobre independencia judicial la dominan quienes tienen acceso a plataformas, dejando fuera experiencias rurales e indígenas donde la captura del sistema judicial suele ser más cruda y menos documentada.
- Doble victimización: Quienes ya enfrentan barreras para acceder a la justicia formal (costos, distancia, discriminación) tampoco pueden usar canales o medios digitales alternativos. La corrupción, así, se vuelve un problema de élites o privilegiados, se debate donde hay conexión, pero persiste impune donde no llega el internet. Esto no solo limita la denuncia; debilita la exigencia colectiva de una justicia verdaderamente independiente para todo el país.
La corrupción judicial prospera en la invisibilidad.

Fuente: Elaboración propia
Y ahora el otro extremo que en los últimos años ha sido una metodología utilizada por esas elites en donde la criminalización digital, es el resultado de cuando denunciar se convierte en delito. El coraje de denunciar choca con una realidad alarmante, el uso indebido del sistema legal para silenciar críticas. Organizaciones como UDEFEGUA[2] documentan un patrón preocupante en su informe anual más reciente (2023): la judicialización de la protesta social y la expresión crítica, incluyendo la ejercida en línea, es una tendencia al alza.
El informe indica que “En cuanto al tipo de personas defensoras, la búsqueda de acceso a la justicia es la más afectada por agresiones y actos de violencia, dirigidos contra quienes exigen su derecho a la justicia.”
Mecanismos de Persecución Utilizados:
- Figuras Penales Ambiguas: Se emplean cargos como «difamación», «calumnia» o «injurias» contra funcionarios públicos, a pesar de que estándares internacionales exigen mayor tolerancia a la crítica hacia quienes ejercen poder.
- «Ataques a la Autoridad»: Una figura legal criticada por su vaguedad, utilizada para criminalizar opiniones o denuncias legítimas sobre actuaciones judiciales.
- «Asociación Ilícita» o «Terrorismo»: En casos extremos (aunque menos frecuentes en el contexto exclusivamente digital hasta ahora), estas figuras graves se han esgrimido contra activistas que se coordinan online, buscando deslegitimar su labor y aplicar penas desproporcionadas.
- Ciberacoso o Extorsión: Acusaciones falsas presentadas por los mismos actores denunciados para victimizarse y criminalizar al denunciante.

Fuente: Elaboración propia
Lógicamente trae consigo un impacto real y negativo en los jóvenes activistas que genera los siguientes efectos:
- Autocensura: El miedo paraliza, llevando a muchos jóvenes a retirar publicaciones o evitar temas críticos.
- Desgaste personal y económico: Defenderse de un proceso legal es costoso, consume tiempo y genera un enorme estrés psicológico.
- Daño en su reputación: La sola apertura de un proceso, aunque sea infundado, estigmatiza al denunciante causando lo que han denominado “Muerte civil”.
- Desmovilización: El mensaje implícito es claro: «Denunciar te puede costar caro».
- Exilio Digital o Físico: Algunos se ven forzados a abandonar plataformas o incluso el país.

Fuente: Elaboración propia
[1] https://datareportal.com/reports/digital-2025-guatemala#:~:text=Usuarios%20de%20TikTok%20en%20Guatemala,femeninos%E2%80%9D%20y%20%E2%80%9Cmasculinos%E2%80%9D%20.
[2] Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala